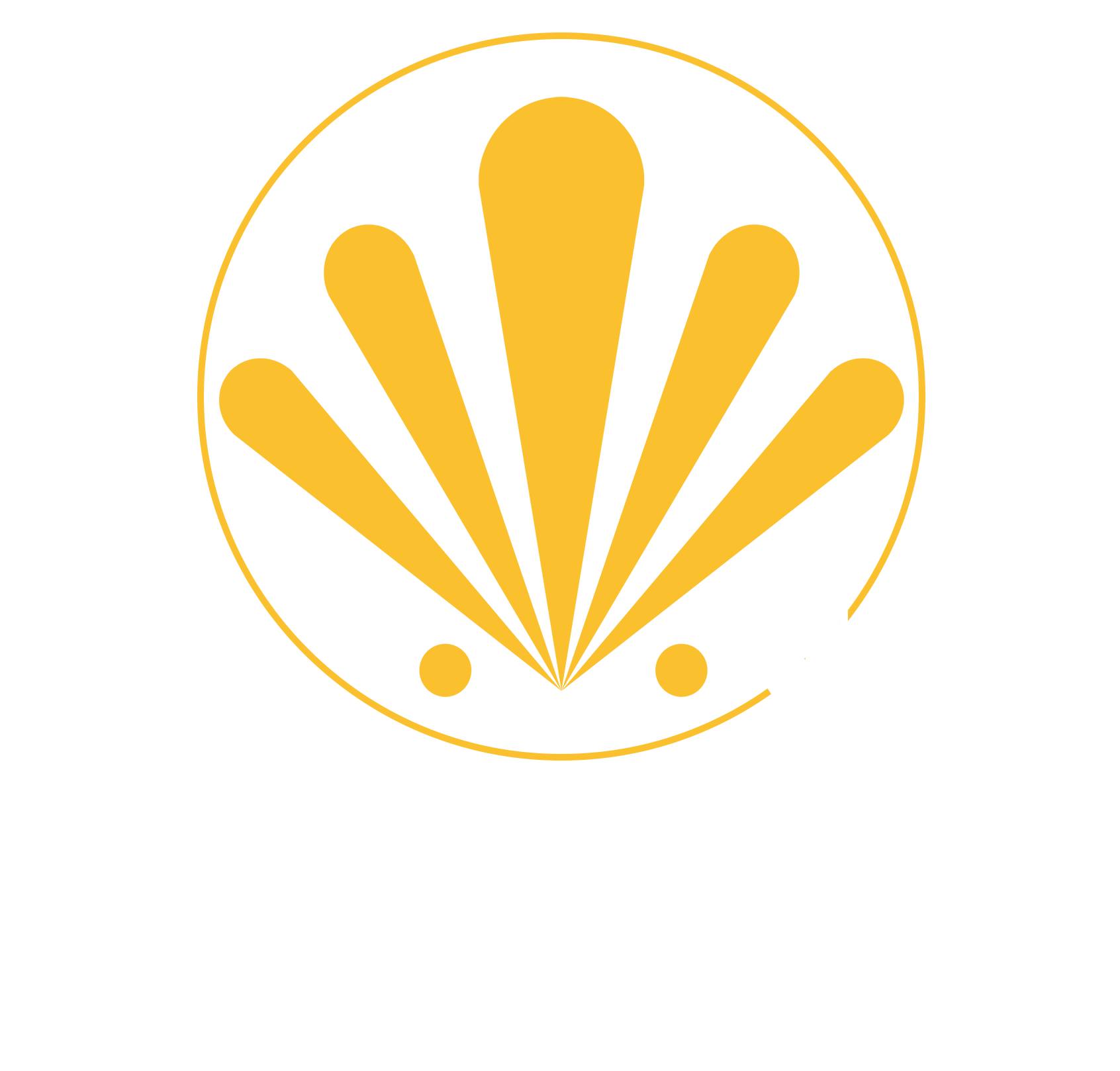 albergue
albergueConcepto moderno, nacido en los años ochenta del siglo pasado, para referirse al espacio donde hacen noche los peregrinos que realizan el Camino de Santiago a pie, a caballo o en bicicleta. Los primeros surgieron en España y Francia a principios de la década de los noventa del siglo XX. Sustituyeron poco a poco a los refugios, un tipo de instalaciones mucho más modestas -a veces apenas un techo bajo el que dormir- que prestaron servicio a los primeros peregrinos contemporáneos en las décadas de los setenta y ochenta.
Actualmente existen albergues exclusivos para peregrinos en otros lugares de Europa, en rutas relacionadas de manera directa o indirecta con el Camino de Santiago. La pernocta fue siempre una de las preocupaciones fijas en la mente del peregrino. Fruto de esa acuciante necesidad, en la Edad Media nació y se desarrolló una amplia red de hospitales de acogida a lo largo del Camino. A principios del siglo XIX, cuando los jacobitas en ruta eran ya casi inexistentes, cerraron los últimos establecimientos de este tipo. Sólo la Iglesia conservó, con mayor o menor disposición, la costumbre de ofrecer hospitalidad ocasional a estos caminantes.
En los años sesenta y setenta de la centuria pasada surgió, al mismo tiempo que renacía el viejo Camino de Santiago, la necesidad de ofrecer alternativas específicas de acogida al creciente número de personas en tránsito. La intención era recuperar, desde una concepción moderna, la vieja y mítica hospitalidad de esta vía. Durante los años señalados, la denominación preferente para estos establecimientos fue la de refugio, en consonancia con la extrema modestia de casi todos estos primeros lugares de atención, surgidos en el Camino Francés.
Se optó por el término 'albergue' porque semejaba impropia la vieja denominación de 'hospital', que había respondido a una red asistencial gestionada principalmente por la Iglesia y por entidades afines a ella y destinada a unos peregrinos que viajaban con frecuencia en condiciones extremas, a veces lamentables, casi siempre sin la más mínima alternativa, algo muy ajeno a la cómoda realidad moderna. Desde los setenta hasta principios de los noventa se utilizó con frecuencia el término refugio.
La peregrina y estudiosa Carmen Pugliese recuerda en este sentido a uno de los impulsores del Camino, Elías Valiña, que, frente al refugio, apuesta en los años ochenta por que se imponga el concepto de albergue: “Estos últimos se conciben como instalaciones donde poderse cobijar, asear, pasar la noche dignamente, mientras que los refugios son simplemente lugares cubiertos donde lograr descansar al abrigo del viento, del sol y de la lluvia”.
Por lo tanto, a principios de los años noventa se impone casi en exclusiva el término albergue. Los albergues de peregrinos comenzaron a ofrecer desde el primer momento una serie de servicios complementarios básicos, aunque fuese de forma austera y siempre compartida con los demás albergados. El primer albergue privado que cumpliría estos requisitos se considera que fue el abierto en 1990 en la localidad burgalesa de Hornillos del Camino. Lo creó la peregrina catalana Lourdes Lluch.
Será gracias a los esfuerzos civiles de promoción del Año Jubilar compostelano de 1993 cuando surja definitivamente una cada vez más extensa red de atención a los peregrinos, utilizando casi sin excepción para ello el término 'albergue de peregrinos'. Aquel año, los albergues que abren lo hacen en el Camino Francés en España y, en algún caso, en Francia. Si hasta ese momento habían sido las entidades religiosas, alguna organización relacionada con el Camino e incluso algún particular los que habían abierto los primeros refugios y habían dispuesto los medios de atención más elementales, desde 1993 son las instituciones públicas españolas -destacan la comunidad autónoma gallega y varios ayuntamientos- las que impulsan y crean una amplia red de albergues destinada a promover la peregrinación, sobre todo la realizada a pie y en bicicleta. A ellas se unen las asociaciones jacobeas, que comienzan a promover y sustentar sus propios albergues.
Tras el boom de 1993, las instituciones públicas y algunas entidades privadas deciden ampliar la red de albergues a las restantes Rutas Jacobeas españolas y extranjeras, en un proceso que se mantiene en el siglo XXI.
Entre los albergues con más fama y prestigio figuran los promovidos y atendidos por asociaciones del Camino extranjeras y españolas. En ellos tratan de mantener viva la legendaria hospitalidad de esta Ruta, basada en una atención específica básica y humanitaria, una labor sin ánimo de lucro y una vocación de servicio con un marcado acento espiritual, principalmente -aunque no siempre- de raíz cristiana. A mediados de los noventa también surgieron los primeros albergues de peregrinos promovidos como negocio -casi siempre con precios moderados- por empresarios particulares.
Algunos de estos nuevos establecimientos privados están regentados por extranjeros y personas procedentes de los más diversos lugares de España, gente que tras realizar el Camino decide hacer de este parte de su vida, viviendo en él y de él, con un sentido vocacional evidente. Destaca también el caso singular de albergues impulsados y regentados por asociaciones vecinales. Están situados, sobre todo, en lugares de montaña y se inspiran en la antigua misión hospitalaria de estas zonas con los peregrinos.
El mayor albergue de peregrinos jacobeos es el centro público de acogida del Monte do Gozo, en Santiago de Compostela, con unas 800 plazas. Fue gratuito desde 1993, cuando se inauguró, hasta enero de 2008. Ese mes el Gobierno gallego inició el cobro de 3 euros por noche en todos los albergues que había ido creando en la comunidad autónoma. En los años siguientes el precio aumentó y el propio complejo se vio sometido a numerosos cambios en sus objetivos, capacidad de acogida y modos de gestión.
En 2008 el itinerario con mayor número de albergues era el Camino Francés, con casi 250, tanto públicos como privados. Pero desde ese año han ido creciendo sin parar en esa y en otras rutas, como el Camino Portugués, el de Fisterra-Muxía, los caminos de la costa cantábrica, la Vía de la Plata, el Camino Inglés, el Mozárabe, etc. Los establecimientos públicos los siguen promoviendo casi siempre las instituciones locales y autonómicas y los privados están gestionados por la Iglesia, asociaciones de amigos del Camino de Santiago, empresarios y viejos peregrinos. Todos prestan sus servicios sin ánimo de lucro, excepto los de carácter empresarial. También los hay de donativo, donde los usuarios dejan en una caja común la cantidad de dinero que estimen oportuna para ayudar al mantenimiento de la instalación y, si es el caso, para la compra de alimentos que serán consumidos por los peregrinos que lleguen al albergue después de ellos. En los albergues públicos y en algunos de donativo a veces no es posible la reserva, pero sí en los demás.
Como se decía, los albergues ofrecen una atención especializada básica -cama o litera y medios de higiene- y servicios complementarios compartidos -lavandería, sala de estar y cocina-. En muchos casos es posible cocinar -casi ninguno tiene restaurante, lo que lo alejaría del concepto frugal y de descanso de los albergues- y participar en cenas y desayunos comunitarios.
Estos establecimientos suelen disponer de horarios fijos para los distintos servicios, adaptados a las horas habituales de llegada y partida del peregrino, y que es necesario respetar. Si se trata de un albergue que no admite reserva -cada vez son menos- las plazas acostumbran a cubrirse por orden de llegada. El peregrino pasa una única noche -con algunas excepciones- en cada albergue, ya sea por exigencias de la acogida o por la necesidad de continuar el viaje.
Los albergues, como el propio Camino, se han convertido en un espacio de convivencia único en el mundo, dadas las especiales circunstancias que crea el hecho de entenderse y compartir recursos y anhelos en unos espacios casi siempre reducidos y comunitarios. Algunos días, y en alguno de ellos, han hecho noche peregrinos de más de una docena de nacionalidades, creencias y culturas, así como de edades, profesiones y medios económicos igual de diversos.
La moderna picaresca del Camino llevó a que determinadas personas buscasen todo tipo de soluciones oportunistas para hacerse con una plaza en un albergue, ya que en determinados lugares y momentos del año -primavera y verano- pueden resultar insuficientes ante el incremento de la demanda.
En casos como los anteriores, los poderes públicos, dispuestos a responder al viejo espíritu hospitalario del Camino, han procurado reforzar la oferta de los albergues mediante el uso temporal de pabellones polideportivos y otros espacios ocasionales. Esto ha sucedido sobre todo en Galicia, ya que es en esta comunidad donde más peregrinos inician la ruta. En alguno de los años santos jacobeos de finales del siglo XX y comienzos del XXI ha tenido que intervenir incluso el Ejército, facilitando tiendas de campaña. [MR]
V. acogida / hospital / hospitalidad